Allí estaba, sentado, mirándome sin parar las deportivas grises y destartaladas, me parecía vivir en un sueño, como si aquello no formara parte de la realidad, nada existía pero tenía forma, todo tenía vida pero no era real. Debía pasar unas horas interminables esperando mi vuelo, pero yo solo quería estar en mi habitación donde podría mezclarme con la oscuridad y abandonar mi cuerpo.
El aire ya no habitaba en mis pulmones, simplemente portaba un lazo rojo que me unía al cuerpo de mi acompañante, ella era mi voz, aunque fuera a través de la mirada, era mi punto de conexión, aquella que me permitía no abandonar para siempre este mundo.
El tiempo pasó y una voz simple, incrustada en el reloj avisó de que era hora de emprender el vuelo. Los cordones de las zapatillas estaban abrazados intentando no soltarse, no le gustaban las alturas, siempre habían estado cerca de suelo, acariciándolo en los interminables viajes donde las palabras cobraban vida, donde el tiempo estaba tumbado delante del papel en busca de un título que despertara su angustia.
El ave en el que tenían que montar no parecía tener vida, su cuerpo estaba vacío por dentro, parecía no estar vivo de no ser porque después de una carrera que me pareció eterna, mis pies dejaron de tocar el suelo, y todos, mis zapatillas, mis cordones, mi no-realidad, nos abrazamos a la espera de que pasara el tiempo hasta encontrar un lugar seguro.
El aterrizaje fue frio, el ave no tenía en consideración a las personas que llevaba en su tripa, ni siquiera una simple mirada de desprecio.
Al llegar a nuestro destino, nadie se dio cuenta de que yo ya solo era cenizas, y cuando abrieron la puerta me esparcí por mi destino, por aquella isla, por su tierra y por su mar, y nadie nunca más me volvió a mirar.
Autor: David Pardo







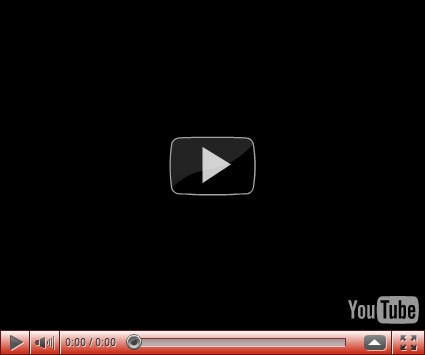


 (Aquí podéis ver la foto que yo hice, es lo mejor que puede hacer mi cámara)
(Aquí podéis ver la foto que yo hice, es lo mejor que puede hacer mi cámara)


